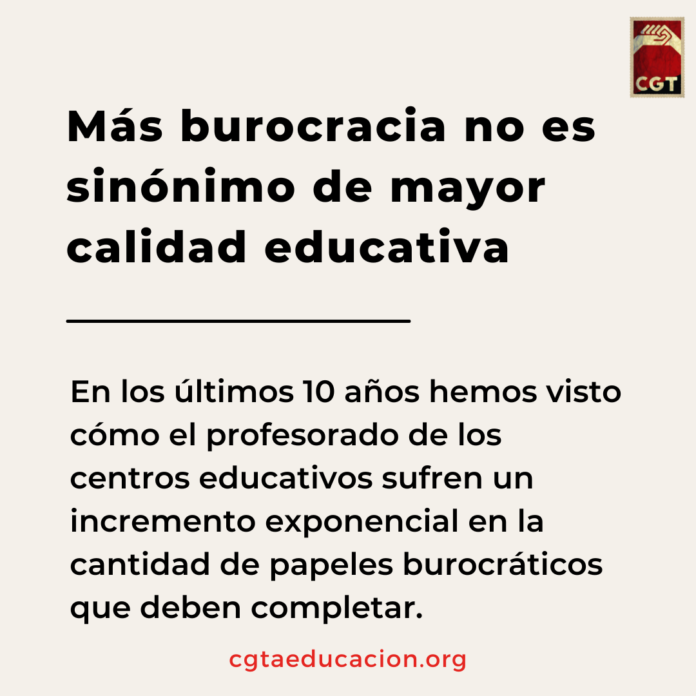En los últimos 10 años hemos visto cómo el profesorado de los centros educativos sufren un incremento exponencial en la cantidad de papeles burocráticos que deben completar. Este incremento, sin embargo, no tiene una repercusión directa sobre la calidad de la educación del alumnado, muy al contrario, imposibilita una adecuada atención: más directa, más personal, de calidad… y por qué no decirlo, más humana.
En las últimas décadas ha predominado un modo de gestión (aunque la Administración hablaba de un currículo “abierto y flexible”) que ha pasado de dar el protagonismo a los centros, a la autonomía y profesionalidad del profesor, etc., a convertirse en un modelo en la práctica, técnico-burocrático.
La autonomía ha quedado como una retórica oficial, cuestionada constantemente por una tradición administrativista, incrementada en los últimos años, que sobrerregula las relaciones y prácticas docentes; lo que conduce a una desprofesionalización de la enseñanza y a una uniformidad de la vida en los centros escolares.
La pandemia por COVID-19 ha favorecido aún más esta tendencia y con la excusa de la “digitalización” la administración ha abocado al profesorado a pasar una gran cantidad de horas frente a un programa informático (Séneca), para dar registro de cada incidencia, novedad, información o respuesta que a cualquier hora del día y de la semana se presente.
La producción sucesiva de textos legales en “cascada» (Leyes Orgánicas, Reales decretos, Decretos, órdenes y resoluciones) del MEC y, posteriormente, de cada Comunidad, ha dado lugar a una ordenación reglamentista, sobredeterminando el currículo hasta límites que dejan la autonomía en una mera retórica.
Las instrucciones de comienzos de curso llegan a ser para los centros auténticos “misales”, donde se especifica qué hacer y cómo en cada momento. Los fines “progresistas” se subordinan, acentuando la lógica de arriba–abajo, a dicha ordenación reglamentista.
La pérdida de democracia en los claustros del profesorado se hace evidente cuando la directiva de turno se limita a informar y el profesorado a obedecer sin lugar a crítica bajo la amenaza de la inspección educativa. Todo nos ha conducido a una organización burocrática de la educación, desprofesionalizadora para los profesores/as, estableciendo unas relaciones jerárquicas entre los agentes curriculares.
Una de las consecuencias de lo que decimos es que la tarea del diseño de “proyectos curriculares o programaciones” se reduce, al cumplimiento de meras formalidades, al servicio de requerimientos administrativos. Hastiados hasta el límite de reformas educativas e instrucciones, lo mejor es no saber nada y seguir, formalmente, lo que en cada momento se prescriba y requiera, según gustos y terminologías cambiantes, del político de turno y de la inspección educativa.
Finlandia, a la que tanto se refieren nuestros políticos por su liderazgo en el ranking de PISA, hay que recordarles que cuenta con un profesorado con una alta profesionalidad, hasta el punto de haber suprimido en los noventa la inspección educativa, dado que –cuando hay un control profesional interno– no se precisa ni supervisar, ni menos prescribir lo que haya que hacer. Es el propio profesorado y la dirección escolar quienes hacen sus propios procesos de autoevaluación y mejora.
Cuando los cambios y su agenda son marcados por la propia administración, se crea una dependencia normativa. Esta pesada tradición, a su vez, ha generado una cultura docente particular: las soluciones vienen dadas externamente, normalmente por un cambio en los dirigentes educativos.
“Para que los docentes estén y continúen comprometidos, sean resilientes y enseñen a pleno rendimiento, tienen que trabajar en ambientes que sean menos alienantes, menos burocráticos, porque sabemos por incontables estudios que esto mina su capacidad de enseñar bien, en lugar de desarrollarla”.